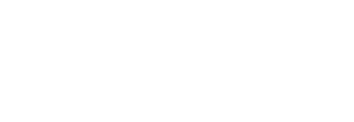Aunque no es cuestión de ponerse sentimentales, en estas fechas en que se cumplen ya veintidós años del día en que abandoné el cuartel para declararme «insumiso en los cuarteles», y treinta de la insumisión, quiero hacer un poco de historia personal.
Decido declararme insumiso varios años después de la conocida como «Primera Guerra de Irak», en que se acaba bruscamente mi infantil vocación militar al ver la retransmisión en directo del bombardeo nocturno de la capital iraquí, como si fuera un videojuego, y las posteriores justificaciones, declaraciones y descaradas mentiras de sus promotores. Por primera vez en mi vida, a los 17 años, asisto a una manifestación, que para mí es multitudinaria, para pedir que España no participe en esa guerra; después a otra, menos concurrida, y vuelvo repetidamente a una Plaza Mayor hasta que un día me parece estar solo –vale, entonces no había móviles y era tímido–. Lo cierto fue que, de buenas a primeras, las euforias antiguerra se disolvieron y nada más se supo, al menos en esta ciudad.
Pasarán varios años de lecturas dispersas, de aisladas conversaciones llenas de dudas por mi parte con varios militares y guardias civiles, de búsqueda de respuestas para una vida que al perder el «destino militar» no sabe adónde dirigirse, pero que inocentemente –o cobardemente, que sobre todo hay opiniones– se niega a asumir que todo es tan falso y corrupto como está descubriendo; también es entonces cuando empiezo a acercarme a cuestiones sociales y de la llamada cooperación al desarrollo.
Por otro lado, las opciones no me satisfacen, me parecen inconclusas, llenas de incoherencia y faltas de concreción y de respaldo histórico y práctico, más allá de un argumentario que podía compartir (no es que hoy piense de manera muy distinta respecto a las carencias de las alternativas de defensa, pero la realidad me convence aún menos, salvando lo salvable). El único objetor que he conocido a esas alturas es un antiguo monitor de los scouts que, a pesar de que me caía bien, no me parecía demasiado listo –ya he dicho que era tímido, y por tanto secretamente orgulloso sin causa–.
Así pues, el proceso de acercamiento al antimilitarismo es lento y sin grandes descubrimientos. En la Oficina de la Paz leo antes el «Tratado de Polemología» de Gaston Boutoul que a Gandhi. Las pocas propuestas concretas que encuentro me dejan frío, aunque reconozco que menos es nada (Gonzalo Arias).
Sin embargo, poco a poco decido que no voy a participar en la mili, y que la prestación sustitutoria no es más que una trampa; entro en contacto con el grupo de apoyo del insumiso vallisoletano Jesús Porro, y ahí aprendo algo más, busco información, leo buena parte de la biblioteca de la oficina de la Paz, y me convenzo de que no es cosa de elaborar una propuesta completamente detallada de alternativa, sino de iniciar un proceso de cuestionamiento en la sociedad, además de tratar de ser lo más fiel posible, dentro de mi imperfección sustentadora, a unos principios políticos y éticos de noviolencia que noto que se han empezado a asentar en mí. Y, algo fundamental, empiezo a conocer a personas –en algún caso concreto, a reconocerlas, pues éramos amigos desde niños– a las que puedo admirar su honestidad y dedicación, incluso con sus numerosas imperfecciones.
De este modo, comienzo a tomarme más en serio este camino –que tiene muchos senderos que se bifurcan y entre los cuales hay que escoger para mantener una visión de conjunto–, y me implico en él, comenzando también a asistir a las reuniones estatales del MOC. Allí descubro que se está gestando una propuesta, aún sin forma precisa, de desobediencia, la «Insumisión en los Cuarteles», a la que de inmediato comienzo a contribuir para concretar sentido.

Dado que en aquel entonces estoy a punto de terminar mi prórroga al servicio militar por estudios, y con el fin de poder coordinarme para la primera tanda de insumisos cuarteleros en marzo de 1997, decido solicitar la condición de objetor de conciencia, a la cual renuncio a los pocos meses para poder incorporarme a la mili coordinado con el resto, con la mala suerte de que me toca en Infantería de Marina, cuyas fechas de presentación en el cuartel no coinciden con las del resto, de modo que estoy en el cuartel mientras los demás ya han desertado y se han presentado en Madrid. La noche de mi deserción, en el metro de Madrid camino de la estación de autobuses, tengo una conversación con un joven que primero me mira con descaro y me pregunta «si estoy con el pueblo albano» y que cuando empiezo a hablar y a preguntarle por mis compañeros insumisos prácticamente se va corriendo (sí, voy de uniforme, ya que así tuve que salir del cuartel y no me ha dado tiempo a cambiarme. El resto de la noche, ya que no consigo llegar a tiempo y pierdo el autocar, es más surrealista, entre otras cosas entablando una curiosa conversación con un taxista, «hermano» infante de marina, que me jura que mataría al camarero si se lo pido. No se lo pido. Decido cambiarme de ropa de una vez.
Con quince días de retraso, tras comunicar telefónicamente en el cuartel que no me voy a reincorporar y pasar un par de semanas escondido en casas de personas del MOC o cercanas a él, me presento en la Delegación de Defensa para entregarme a la justicia militar, junto a un centenar de personas que esperan a la salida.
No soy detenido, y quedo en espera de lo que los tribunales militares decidan hacer conmigo.
Durante el siguiente par de años me presento en varias ocasiones en diversos cuarteles de la capital –la prensa empieza a hacer titulares ingeniosamente burlescos acerca de mis presentaciones–, dos juzgados militares dirimen la jurisdición que debe juzgarme porque al parecer mi espíritu desertó en un lugar y mi cuerpo en otro, y Raúl entra en prisión.



A pesar de que me dicen que tengo que firmar en el juzgado, no lo hago (me ordenan firmar mientras mis compañeros de reemplazo sigan en el cuartel… meses después de que ya hayan terminado). Me detienen un par de veces y me vuelven a soltar. Me juzgan por encadenarme en la puerta de la Delegación de Defensa, pero no hay condena, y eso que algún policía ve de más e inventa mucho, llegando a jurar (y perjurar) en el juicio que somos tres los encadenados, cuando solo éramos dos (y no es que no nos conocieran).
Finalmente, y en un viaje relámpago, soy juzgado en Cartagena –de donde deserté corporalmente, al parecer no encontraron una ouija para interrogar a mi espíritu–, en un juicio bastante absurdo en el que mi abogada y yo pedimos cosas diferentes: ella, una reducción, y yo que me absolvieran o me condenaran sin reducciones.

Finalmente, como era de esperar, fui condenado por deserción a 2 años y 4 meses, la pena mínima.
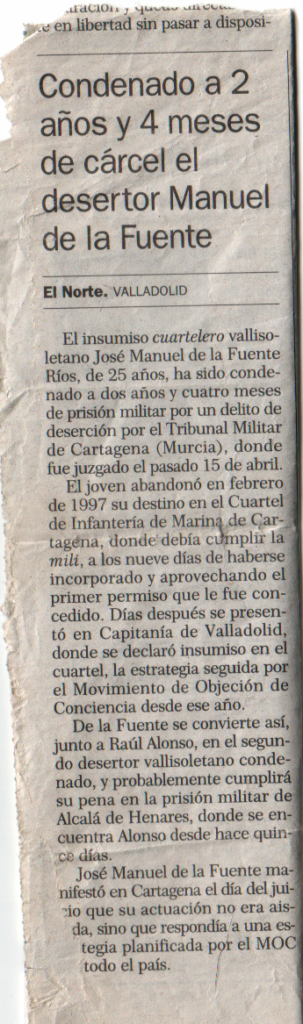
Ingreso es prisión ocho meses después de la sentencia, tras volver a presentarme públicamente, en febrero de 2000. Pero eso para la siguiente entrada.