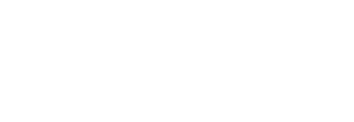La niña fea ha visto a su familia correr, disparos y correr, esconderse entre los árboles de esa mañana de campo. La vida en la ciudad se ve trocada por el carro y el caballo, marchas larguísimas y maravillosas enturbiadas por las quejas de algunas de sus hermanas. Van quedando atrás, con madrinas y parientes que ella no conoce y a quien no volverá a ver. Las noches a la intemperie en verano, en el carro cuando el frío llega. Papá detenido por la Guardia Civil, llevado al cuartelillo, de donde ellas lo sacan por la noche arrancando las verjas con un caballo de fuerza.
No sabe dónde están cada día, se acercan a muchas casas, algunas humildes, otras casi palacios donde les reciben las puertas traseras –nunca son rechazados, eso sus padres lo tienen claro, aunque ella no entiende qué relaciones hay allí–. Papá trabaja mucho, porque sabe hacer de todo: arregla colchones y somieres, ollas y sartenes, vallas o herraduras, y todo el mundo les recibe muy bien en las aldeas, donde le pagan normalmente con alimentos u otras especies; si hay pobreza extrema en la casa, trabaja por hermandad. En el camino, cuando hay hambre, su consejo muy serio: “niñas, coged lo que haya en la linde del camino, y solo para matar el gusanillo hasta poder comer de nuestro trabajo”, pero siempre en la hoguera son invitados los caminantes, aunque apenas alcance y mamá ponga ese gesto que todas conocen y que papá intenta suavizar con una sonrisa.
La Guardia Civil, de nuevo, se cruza en el camino y mata a Negro, el perro que la ha acompañado toda su vida, solo porque les gruñe. No hay consuelo posible.
Y la vida empieza a ser una experiencia cruel.
La última hermana se pierde al nacer, y mamá con ella. Todo se fragmenta y no se volverá a unir. Ella con su hermana mayor, por el camino, de casa en casa, y entonces papá también se va para no volver. Ella se queda con la ciega, así la llaman todos en aquel pueblo, y la niña vuelve a ser la niña fea sin amparo, la que recibe burlas por su rostro deformado desde el interior. El señorito que no le compra los cupones y se ríe de ella y al día siguiente aparece con la cara hinchada y la quiere matar; la señorita que le compra muñecas, y la paliza que recibe a sus siete años por la mujer que debería cuidarla y que en vez de eso le acusa de robarla; el llanto al borde del río y la conversación con aquel hombre extraño, amable pero distante, mucho más feo que ella, que afirma haber caído del cielo y que le pide que no le diga a nadie que le ha visto porque le harían daño. Pocos días más tarde, otro hombre del Ayuntamiento le pregunta si quiere ir al colegio y hace todos los papeles para internarla en uno de monjas.
Sabrá leer y escribir, sumar y restar, pero sobre todo sabrá sembrar y arar con la vaca, sacar la leche, lavar la ropa de sus compañeras y de las monjas, recoger los higos de los árboles y las patatas del suelo. Cantará todo lo que le enseñan las mayores y recibirá severas reprimendas ininteligibles, y alguna chuche de la Provincial, extrañamente conmovida por la pequeña. Estudia todos los surcos del huerto y los reescribe año tras año. Su salud no es buena, le duele el pecho casi continuamente.
Con quince años, viaja a Valladolid, de interna con la hermana de una de las hermanas del convento. Dos años de explotación, sin alta ni sueldo, que termina abruptamente cuando otra monja se entera de lo que sucede; cambio de casa, pero nada con qué resarcirse. Diez años de interna por diversas casas de la pequeña burguesía vallisoletana: familias de médicos, farmacéuticos, comerciantes y una maestra de la Normal, emparentada con Verdi, que es a la única que llega a querer en la pobreza compartida y de la que todavía hoy conserva una medalla que le regaló.
Para entonces, la niña fea ya no lo es. Ya su cara no está deformada, gracias al dolor de hierros candentes, y tiene amigas e incluso un novio. No se casa con él, lo quiere mucho, hoy incluso lo respeta por buena persona, pero solo como amigo; el comportamiento insultante de su madre le da una excusa para dejarlo. Muchos años después se arrepentirá, no de haberlo dejado, pero sí de haber elegido al otro: le promete, la espía, incluso a veces se muestra agresivo con sus amistades e incluso con ella, pero siempre se disculpa; cree que es un cabeza loca, pero seguramente por esto se casa con él.
Su familia. Por fin su familia. Ha perdido a la primera, cuyo recuerdo es la base de su vida pasada, presente, futura e incluso en el más allá, y ahora tiene una propia. Tres hijos, dos niños y una niña, pero son años de más infierno que purgatorio. El cielo espera, siempre estará en perspectiva.
A pesar de toda la irracionalidad que padece y reproduce, cuando al fin termina, queda vacía.
Se va con sus hijos a las Delicias, el barrio donde hace años compraron un pequeño pisito con la ayuda de sus suegros, y allí los primeros meses se hunde. Tabaco y pipas llenan sus noches solitarias frente al televisor. Nadie es capaz de encontrar su mirada.
Trabajos, limpieza en casas, portales, arreglos de ropa, cocina en bares… lo que sea para complementar la pensión que, eso es verdad, nunca le ha faltado, por más que al principio apenas les llegase y aplazase los pagos en las tiendas.
–Si necesita algo, aquí estoy –le dice una vez un hombre de voz dulce por la calle. Ella se sorprende, casi asustada. No le conoce, más tarde sabrá que se llama Millán y que es sacerdote en Santo Toribio. No recurre a él por orgullo, seguramente mal entendido. Cuando cree que puede, incluso deja dinero en el buzón de su parroquia.
Los hijos crecen, alguna Navidad la pasa sola. Encuentra una amiga, más, tiene con quien hablar tras mucho tiempo. ¿Volverá? Una vez se encuentra con la otra; tiene que contenerse para no lanzarse a por ella.
La vida parece regenerarse poco a poco, aunque no le importaría reencontrarse con su madre. Más amigas, alguna con acento de mares lejanos, con las que pasea por el parque de la Paz; se sientan en los bancos y comen pipas las tardes de verano mientras ríen y se cuentan sus vidas y los sueños que todavía acunan. Ella también se encarga de que sus hijos conozcan su niñez, cientos de anécdotas, una detrás de otra, de esa familia perdida y nunca reencontrada –sabe que ellos han intentado buscarla de manera infructuosa, incluso se han contratado detectives, todo para nada excepto para alterar los recuerdos que siempre habían convivido apaciguados–. Más adelante, con otros grupos de amigas, cruzarán medio Delicias, desde la calle Hornija o Aaiún hasta el principio de Embajadores, para sentarse en una terraza o en el interior del bar elegido para sus confidencias grupales. Son tiempos de reencuentros con amigas de la juventud y de algunas pérdidas dolorosas.
La vida pasa muchas facturas, y su cuerpo parece un pago más que pródigo: no hay órgano que no sea requerido para la derrama. Su salud se deteriora de maneras inconstantes, a veces le lleva casi a la tumba, de donde milagrosamente regresa para asombro de los médicos; cuántas veces no habrán dicho: “lo que dure” o “mientras esté entre nosotros” tras un alta inesperada a una estancia prolongada en los hospitales. Los llanos son bienvenidos, y a veces pasa muchos meses sin altibajos, en una apacible estabilidad compartida por sus hijos y ahora sus nietos, que siguen cerca; hay semanas, sin embargo, que contienen más citas médicas que días.
Todos las mañanas y las tardes pasea por el barrio y habla con la gente. A veces sola en trayectos breves, pero la mayoría acompañada del brazo por familiares. Al menos una vez a la semana se acerca al árbol del parque de la Paz al que desde hace muchos años abraza con ternura y le cuenta sus penas y alegrías; otras veces recorre Caamaño, Arca Real, Embajadores o el paseo Juan Carlos I, hasta el centro cívico. En ocasiones especiales en que su cuerpo le deja, coge el autobús y se acerca al centro para recorrer la ciudad de su juventud, lo que queda de ella; está muy bonita en algunos paisajes, pero ya es ajena.
Va quedando menos para todo, y eso le hace fuerte. Le esperan todavía despedidas y reencuentros.